Jean-Jacques Rousseau, «Discurso sobre las ciencias y las artes» (1962)
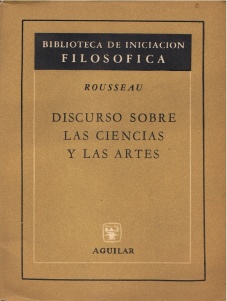
Jean-Jacques Rousseau
Discurso sobre las ciencias y las artes. Seguido de Observaciones y refutación por José Gautier y Respuesta en carta a M. Grimm, por J.-J. Rousseau
Aguilar – Buenos Aires, 1962 (Biblioteca de Iniciación Filosófica, n.º 80)
Traducción del francés y prólogo por Luis Hernández Alfonso.
PRÓLOGO
La figura extraordinaria del «ciudadano de Ginebra», como gustaba de calificarse Juan Jacobo Rousseau, sería muy difícil de comprender —y más aún de interpretar— si no se tuviese en cuenta la época en que vivió, o no se valorasen con justicia las circunstancias que rodearon su infancia, su adolescencia y su juventud.
La falta casi absoluta de calor hogareño; la ávida y desordenada lecturas de los más dispares libros (muchos de ellos devorados prematuramente, es decir, cuando la mente del muchacho no tenía aún la preparación indispensable para que asimilara hechos ni comprendiese teorías); el choque duro y doloroso con las tristes realidades de la penuria y de la humillación; el ambiente saturado de inquietudes ideológicas, gérmenes de los que brotarían la famosa Enciclopedia y, más tarde, la Revolución… todo esto tendría forzosamente que influir, de manera decisiva, profunda, en el ánimo y en el rumbo de aquel hombre inquieto, sensible y vehemente, lanzado al torbellino de la vida cuando todavía no había tenido tiempo ni posibilidades de trazarse una norma de conducta.
Su obra refleja ineludiblemente la falta de equilibrio en que transcurrió toda su existencia. Impresionable, idealista (sujeto, no obstante, como toda criatura a las exigencias perentorias de la realidad, tanto más imperiosas cuanto más prosaicas), lucha por librarse de una carga de la que ninguno logra desprenderse. Esto le hace aparecer, con frecuencia, como contradictorio, vacilante u obcecado.
Su clarísima inteligencia y su amplia cultura, puestas al servicio de unas ideas utópicas, sin el freno de la objetividad, le hacen lanzarse como una flecha hacia el blanco del ideal que se forja, sin que le detengan ni desvíen de su camino las realidades que se le oponen, ni los argumentos que pudieran y aun debieran modificar su trayectoria.
Fija su objetivo con sinceridad absoluta; y a él va, obedeciendo a un impulso igualmente sincero; lo que le impide admitir e incluso advertir, siquiera, lo quimérico de sus conclusiones, lo imposible de sus arbitrios.
Esto, que se advierte a lo largo de toda su obra genial, se hace patente de un modo clarísimo en dos de sus mejores volúmenes: Emilio y El contrato social. Ha sentido en su alma y en su cuerpo el dolor del choque lamentable con las lacras humanas y se imagina que el niño debe ser aislado de todo comercio con los hombres. Así se verá salvo de lamentables pruebas y de perniciosas contaminaciones. Señalado el propósito, su imaginación vuela hacia él sin reparar en el insignificante obstáculo de la imposibilidad de conseguirlo. La sociedad corrompida destruye la inocencia, la virtud del niño; hay, pues, que formarlo aparte de esa nefasta sociedad. Admitido esto, crea un maravilloso programa, cuyo único fallo consiste… en ser impracticable. Pero él no lo ve: coge —por decirlo así— al niño, a su niño; y su fantasía lo convierte en un hombre virtuoso, perfecto, prototipo de la humana especie.
No advierte, en su afán, que el niño de su utopía es, en la realidad, millares y aun millones de niños; y que no existen en el mundo millares o millones de islas desiertas en las que cada uno de ellos pueda crearse aislado. Es indudable que, si fuese posible ese sistema educativo, se conseguiría una gran parte del propósito; pero es completamente quimérico esperar que, por ese simple aislamiento, el niño encuentre en sí mismo la sabiduría necesaria para vivir con «dignidad y justicia». Porque ese niño, al llegar a hombre, tendrá que convivir con otros, no todos los cuales habrán tenido iguales principios.
Hemos mencionado esta «creación» de Juan Jacobo para señalar su tendencia a lo ideal y su olvido de las realidades. Otro tanto podríamos decir acerca de su famoso libro titulado El contrato social, si bien, en este caso, la trascendencia de la obra fue infinitamente mayor, puesto que todos los críticos coinciden en estimar que la doctrina en ella expuesta influyó poderosamente en el desarrollo de la Revolución francesa, de repercusión universal.
El hecho que consideramos indiscutible es que Rousseau, fluctuante y contradictorio, era un espíritu fundamentalmente anárquico en el verdadero sentido de la palabra. Pero, como ese sentido no siempre se considera con la debida precisión, convendría que analicemos el pensamiento del autor a lo largo de su libro. Y también —por el divorcio señalado por algunos autores entre sus teorías y su conducta personal— que veamos hasta qué punto sentía lo que afirmaba tan rotunda y elocuentemente.
No creemos que, como afirma Menéndez y Pelayo, Rousseau viviese en perpetua locura; y compartimos en cambio su creencia en la sinceridad del autor de Emilio. Sinceridad tanto más patente cuanto que le impulsa a afirmaciones difíciles o imposibles de mantener, incluso para él mismo. Y la obra que hoy ofrecemos a los lectores es, acaso, la que mejor fundamenta este aserto.
El discurso acerca de si las ciencias y las artes han contribuido a depurar o a corromper las costumbres, es la primera obra trascedente del autor. Hasta entonces, nada de su íntimo pensamiento había llegado a la pública opinión. Era natural que la posición por él adoptada promoviese un revuelo entre las personas dedicadas, precisamente, a las ciencias y a las artes, tan mal paradas por sus alegatos.
Conviene, no obstante, para centrar equilibradamente la cuestión, examinar el estado de los conocimientos en la época, sin enjuiciarlo con un criterio propio de nuestros días.
El discurso fue escrito justamente en la mitad del siglo XVIII (1750). Iniciábase entonces el movimiento —tan noble de intención como erróneo en sus conclusiones— de apología de los pueblos salvajes a los que se comenzaba a considerar como conjuntos de seres puros, «no corrompidos por lo que se llama civilización». Movimiento que fue llevado, años después, a su ápice por el grandilocuente Chateaubriand. Rousseau consideraba al salvaje como hombre absolutamente puro, sincero, incapaz de mentir ni disimular. Para él, los vicios eran producto de la vida social superior. El mito de la ignorancia inocente llegaba a la categoría de dogma, en su sentir. Según él —raíz ésta de su anarquismo—, el hombre en estado de naturaleza, es fundamentalmente bueno. Cuando, impulsado por la curiosidad, quería saber algo, iba perdiendo tal inocencia, conforme adquiría conocimientos. En consecuencia, pureza y sabiduría resultaban antagónicas. Las ciencias y las artes sólo podían desarrollarse a expensas de la «virtud» que atribuía al hombre absolutamente ignaro.
Con la vehemencia que le caracteriza, Rousseau no vacila en llevar al extremo las conclusiones que de esa discutible premisa pueden deducirse. Su lógica es, a partir de ello, aparentemente sólida, rigurosa y casi convincente. Sabido es que la lógica formal —es decir, el mecanismo lógico— constituye un artilugio del que podemos servirnos utilizando materiales buenos o malos. Como decía cierto autor, la lógica es como un molino que admite grano de cualquier calidad, y que siempre da harina: si el grano es de trigo, dará harina de trigo; si de avena, de avena: si bueno, buena; si malo, mala. Harina siempre.
A este respecto, la frase de Menéndez y Pelayo acerca de la sinceridad sofista de Rousseau, merece ser analizada cuidadosamente. Hay, sin duda, sofisma; y también, sin duda, puede ser sincero. Todo estriba en la calidad del grano que se eche en el molino. Según el rigor lógico, sin vulnerar las normas del razonamiento, todo depende de la verdad o falsedad de la premisa. Si ésta es falsa, la conclusión lo será también sin que pueda objetarse infracción alguna de la lógica formal.
Rousseau parte de una base que acaso él, con honradez absoluta, consideraba cierta: la bondad del hombre en estado de naturaleza. El segundo término de su argumentación era cierto para la mayoría de los contemporáneos: el hombre civilizado (el francés, verbigracia) estaba corrompido. Ergo —deducía con indudable simplismo—, la civilización corrompe a la Humanidad. Las ciencias y las artes son, pues, no ya inútiles, sino perjudiciales, dado que —siempre según él— destruyen la inocencia del hombre y le hacen caer en todos los vicios y las aberraciones.
Aferrado a ese criterio, se lanza a sustentarlo con su vehemencia proverbial, haciendo un verdadero alarde de erudición, un derroche de ingenio y galanura de estilo. Tal vez no se percata de cuán paradójico resulta (no dejarían de señalarlo sus contradictores) mostrar gran acopio de sabiduría para defender los beneficios de la ignorancia; sostener la inutilidad e incluso los perjuicios del estudio, exhibiendo brillantemente los frutos de éste; condenar la historia aduciendo ejemplos históricos; y, finalmente, fustigar las letras escribiendo una obra maestra de literatura.
Este error de perspectiva tiene origen en el ambiente de la época: en aquellos años se estaba forjando la famosa Enciclopedia, anunciada en 1745 por el editor Le Breton, pero que no lograría salir, a duras penas, hasta seis años después. Evidentemente existía entonces un absolutismo feroz, y las costumbres eran tan corrompidas que disculpan con creces las afirmaciones de Rousseau.
El movimiento enciclopedista representa una reacción contra un estado de cosas que, para los hombres liberales, resultaba con harta razón intolerable. Entre todos cuantos cooperaron a la ingente obra impulsada y dirigida valerosamente por Diderot, descuella con personalidad señera Juan Jacobo Rousseau. Hubo, sí, magníficos colaboradores (Fontenelle, Voltaire, d’Alembert, Daubenton, los abates Chapelle e Ivon, Dumarsais, Condorcet, Argenville, Le Roy, Louis, Tarin, Blondel, Vaudenesse… y tantos otros). La colaboración de Rousseau, circunscrita a la música, fue, según su propio enjuiciamiento, muy deficiente por las premuras a que se vio sujeta.
Pero después, la figura y la personalidad del «ciudadano de Ginebra», nombre con el que se lanzó a la liza, se agigantan, proyectándose sobre el panorama político y social con un influjo incomparable.
Su Contrato social constituye el punto de partida para toda una época del derecho político, puesto que señala el principio de la soberanía popular y de los sistemas democráticos; por ende, pese a sus utopías o a sus contradicciones, Rousseau ejerció un influjo inmensamente superior en la conciencia pública, al de hombres tan capacitados como Voltaire y Diderot.
El fenómeno es perfectamente natural, porque Rousseau era un filósofo «constructivo», que —acertada o equivocadamente— proporcionaba una «solución», una «salida», más o menos hacedera, al conflicto en que se debatía la Humanidad en aquel angustioso período. Ni las diatribas geniales de un d’Alembert, ni las demoledoras ironías de un Voltaire, significaban nada positivo. Era preciso demoler la vieja construcción; pero también era necesario ofrecer algo con que sustituirla. Y ese fue el mérito principal de Juan Jacobo, aunque su proyecto resultase mucho más teórico que práctico.
El Discurso que hoy publicamos encierra gran interés por diversos motivos: es una brillante obra literaria; su tesis, tan contraria al general sentir, tenía que suscitar —y suscitó, en efecto— apasionada polémica; y, además, constituye la revelación de uno de los más claros talentos de su siglo. Rousseau, hasta entonces, apenas era conocido por los concurrentes a determinados salones, y únicamente por sus composiciones poéticas y algunos artículos dedicados a la música. Nadie sospechaba que en él había, en germen, un magnífico prosista, un pensador, un filósofo.
La publicación del Discurso provocó un enorme revuelo. La primera y más calificada refutación fue la escrita por el físico, matemático e historiador José Gautier, miembro fundador de la Academia de Nancy, persona de bien cimentada reputación científica y lietraria, y a quien la Academia de Soissons había premiado, pocos años antes (1747), por su curioso trabajo acerca de la inutilidad de los intentos para unificar las opiniones. Rousseau, para defender su posición, y no queriendo replicar directamente a Gautier, acudió al inocente subterfugio de escribir una carta abierta a Federico Grimm, ilustre escritor y crítico alemán, muy amigo suyo, y a quien no debe confundirse con los famosos hermanos Jacobo y Guillermo Grimm, cuentistas coetáneos. Gautier insistió en sus argumentos; y esta polémica constituyó un brillante torneo de erudición y galanura. Todos los mencionados escritos figuran en este volumen.
Para nuestra versión hemos utilizado la edición francesa aparecida en Londres en 1756 que contiene el Discurso, la carta a Grimm y las refutaciones.
Réstanos sólo hacer un breve resumen de la vida accidentada, triste y singular de Juan Jacobo Rousseau. Sus episodios explican muchas aparentes incongruencias de éste.
Nació en Ginebra el 28 de junio de 1712. Su padre, relojero y con pretensiones de maestro de baile, era, según parece, hombre despreocupado; y su esposa mujer de costumbres poco recomendables; lo que produjo el distanciamiento de los cónyuges. Crióse Juan Jacobo con su progenitor, el cual, en 1722 huyó de Ginebra abandonando a su hijo, que hubo de ser recogido por un tío suyo. Infancia triste y desmoralizadora la de nuestro autor… Su adolescencia y primera juventud no fueron más halagüeñas: entró como escribiente en casa de un curial; fue luego aprendiz de grabador, todo ello sin éxito y hallando por doquiera la humillación, el desprecio o la indiferencia. Aquel injusto calvario tuvo forzosamente que dejar hondas huellas en el espíritu del desventurado.
En 1728 fue a Saboya, donde un bondadoso abate le recomendó a una joven señora, divorciada y muy piadosa, la cual, deseosa de convertir al catolicismo a su nuevo protegido (que era calvinista, a fuer de buen ginebrino) lo envió a una escuela de Turín. Efectivamente, Rousseau, siguiendo la orientación de su protectora Madame Warens, abjuró de su primitiva creencia.
Síguense nuevas y lamentables peripecias: el joven sirve como lacayo a la condesa de Vercellis. En aquella casa sufre otra grave desgracia, pues se ve acusado de robo. El preceptor de los hijos del conde Mellarède le busca otro empleo cerca de un aristócrata; pero Juan Jacobo, muchacho inquieto y de escasa voluntad, adquiere malos hábitos y tiende a la vida bohemia. Harto de incertibumbres, determina volver al amparo de Mme. Warens, la cual le hace ingresar en un seminario, donde estudia latín y música. Su profesor Nicolez le lleva a Lyon; pero, por no sabemos qué causas, le retira su protección (1730). Va entonces de nuevo en busca de Mme. Warens, residente en Annecy; y no la encuentra por haberse ella trasladado a París.
Rousseau continúa entonces peregrinando: de Annecy a Noyons; después, como músico, a Lausana. Vive un año (1730 a 1731) en Neuchâtel, donde entra, como secretario, al servicio de un falso archimandrita ortodoxo, Paulos. Luego, siempre sin poder estar quieto, va a París, y de esta capital a Chambery, donde encuentra a Mme. Warens que se convierte en su amante y le coloca en las oficinas del catastro, empleo en el que permanece dos años.
Nuevo cambio de actividad: ahora se dedica a enseñar los principios de la música a los muchachos de buena familia. Mme. Warens, voluble y caprichosa pese a su aparente religiosidad, toma como nuevo amante a un jardinero de su finca, Antonet. Juan Jacobo, humillado por aquella dualidad, se refugia en los estudios. Un experimento fracasado en su laboratorio de química está a punto de dejarle ciego. Va ya curado a Ginebra donde se hace cargo de una importante suma, herencia de su madre; al regresar a Chambery comprueba que Mme. Warens ha tomado por amante a un peluquero, que es quien domina en la casa.
Para consolarle, quizá, la veleidosa dama alquila una finca en Les Charmettes, y Juan Jacobo se instala allí dedicándose afanosamente a la lectura hasta 1740, en que, no pudiendo resistir la creciente prepotencia de su rival, el galante fígaro, reanuda sus vagabundeos. Descorazonado, marcha a París, donde expone sin éxito ante la Academia un nuevo sistema de notación musical.
En cambio, inicia provechosas relaciones trabando amistad con hombres tan notables como Fontenelle, Grimm, Voltaire, Diderot, d’Alembert y Buffon. Ellos le procuran el empleo de secretario del embajador francés en Venecia. Poco le duró su disfrute, porque al año justo riñó con el diplomático y regresó a París (1744). Al año siguiente lee su ópera Las musas galantes. Comienza a sentir desconfianza hacia todos, recelos, misantropía, manía persecutoria…
Pese a ello, inicia una relación amorosa con una criada, Teresa Levasseur, relación que durará toda su vida y que le proporciona cinco hijos y quinientos disgustos. Requerido por Diderot (1747), se compromete a escribir para la Enciclopedia los artículos referentes a la musica. Voltaire le anima y protege ayudándole a conquistar la fama.
En 1751 la Academia de Dijón premia su célebre Discurso sobre las ciencias y las artes. El triunfo es enorme; se le comenta y se le discute. Estrena una ópera (El adivino de la aldea) en Fontainebleau; y una comedia (Narciso) en la Comedia Francesa. En 1753 publica la Carta sobre la música francesa. Es ya famoso y gana dinero. Mas entonces le asaltan los escrúpulos, renuncia a todo y busca un empleo de copista con ínfimo jornal, pese a la oposición de sus amigos.
En esta época parece agravarse su complejo y dibujarse con mayor claridad su desequilibrio. Va a Ginebra (1754) con ánimo de establecerse allí, para lo cual abjura del catolicismo. Pero retorna a Francia; en Montmorency se enamora de una Madame Houtetot, sin ser correspondido, logrando únicamente sufrir nuevos reproches de Teresa. Por esa misma causa, y por otros motivos, tiene desavenencias con Diderot, d’Alembert y Voltaire, sus mejores amigos.
Su carácter se agria, se hace caústico, intratable, y es cada vez más desconfiado y receloso. Trabaja no obstante: en 1755 presenta al concurso de la Academia de Dijón su trabajo acerca de la desigualdad entre los hombres, y aunque no logra el premio, el discurso obtiene gran éxito. En 1760 publica su libro La nueva Eloísa, que triunfa clamorosamente. Dos años después lanza otras dos obras que coronan su ya gloriosa fama: El contrato social y Emilio.
Este último libro es condenado por el arzobispo de París. En toda Francia y en la propia Ginebra las opiniones se dividen. Para defenderse, Rousseau se ve precisado a publicar (1764) Cartas de la montaña. Al año siguiente, lanza el opúsculo Sentimiento de los ciudadanos, pero las veleidades religiosas y las contradicciones del gran escritor han soliviantado a la masa, que reacciona, según costumbre, con violencia y sin comprensión. Comienza una nueva serie de persecuciones, cuyo efecto en el ya conturbado espíritu del filósofo es fácil imaginar. En Motiers las turbas apedrean su alojamiento. Juan Jacobo huye a Neuchâtel, y, no considerándose allí seguro, busca refugio en la isla de San Pedro, en el lago de Bienne. Mas hasta allí le persigue el clamor popular; y el Senado bernés lo expulsa de su territorio.
Moralmente deshecho, Rousseau no sabe qué hacer. Opta, al fin, por aceptar la invitación que le había hecho David Hume, y se traslada a Londres (1766) donde reside poco tiempo, ya que, por fútiles motivos, riñe con Hume, a quien califica de traidor y desleal. Decididamente, el carácter del «ciudadano de Ginebra» resulta casi insoportable. Su desconfianza, sus recelos, aumentan día en día.
Regresa a Francia donde Mirabeau y Conti le acogen por afecto, por la admiración que les inspira su talento: mas no tarda en reñir con ellos también porque ve enemigos en todas partes y se ha hecho irascible, huraño, quisquilloso. Y nuevamente va, sin rumbo, completamente desquiciado.
En 1778 cae enfermo de gravedad. Se establece en París donde hace una vida singular: no quiere ver a nadie, ni siquiera a los amigos que siempre se le mostraron fieles. Pasa muchas horas herborizando por los alrededores de la capital. Por entonces, temiendo sin duda una próxima muerte y acosado por escrúpulos de conciencia (tal vez, principalmente, por haber entregado a la Inclusa ¡el, el autor del Emilio! sus cinco hijos), declaró solemnemente ante testigos que consideraba a Teresa Levasseur como su legítima esposa.
Finalmente, en 1778, un aristócrata comprensivo, deseoso de procurarle una vejez tranquila, le brindó su posesión de Ermenonville. Ese prócer, el marqués de Girardin, fue el último protector de Juan Jacobo Rousseau, y con el único que no riñó, acaso por falta de tiempo, ya que el genial filósofo falleció en Ermenonville, poco después, el 2 de julio de 1778.
Ésta fue, a grandes rasgos, la vida del hombre que influyó más que ningún otro de su época en el curso de la Historia, no sólo de Francia, sino del mundo entero. No llegó a ver los resultados de su obra (acaso por fortuna); pero cuando expiró, estaba ya en germen la magna revolución inspirada en los principios por él expuestos.

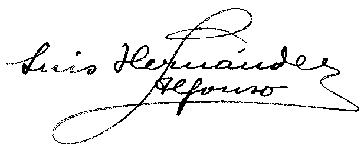

en que epoca vivo jean-jacques rousseau
Me gustaMe gusta
El mismo prólogo que forma esta entrada lo dice: desde 1712 hasta 1778.
Me gustaMe gusta