León Blum, «Con sentido humano» (1946)
 LEÓN BLUM
LEÓN BLUM
Con sentido humano. Democracia política. Democracia social. Superestado.
Javier Morata, Editor – Madrid, 1946
(Col. Al servicio de la Historia – Temas de nuestro tiempo, IV)
Versión española del original francés À l’échelle humaine, prólogo y apéndices de Luis Hernández Alfonso.
PRÓLOGO
Lejos de nuestro ánimo la pretensión de presentar a los lectores la figura de León Blum. El autor de este libro es sobradamente conocido, internacionalmente; y resultaría absurdo seguir, respecto a él, la costumbre de hacer su panegírico en el prólogo de una obra suya; máxime si ella es tan enjundiosa, clara y significativa como ésta, escrita en la forzada soledad de la prisión (1) y concebida con la serenidad que producen, en los espíritus elevados, la honradez y la meditación, la sinceridad y la experiencia.
Nos proponemos, simplemente, resumir en estas páginas los rasgos más salientes del autor y las características del libro cuya versión castellana ofrecemos hoy al público de habla española. Por múltiples razones, esta exposición ha de ser rigurosamente objetiva. Nos abstenemos, pues, de comentarios o apreciaciones personales; y procuramos prescindir de cuanto pudiera ser —o aparentar— partidismo o apasionamiento. De este modo, quien leyere podrá juzgar libremente, sin que influyan en su ánimo prejuicios ajenos o criterios subjetivos exteriores. Trazaremos, por ende, un somero «currículum vitæ» de León Blum y una breve síntesis de su trabajo.
Nació, en París, en 1872. Pasa, pues, de los setenta años, aunque, por la flexibilidad de su razonamiento y la amplitud de su asimilación pueda —y deba— considerársele mentalmente joven. Desde muy temprana edad afanóse en el estudio. El tiempo que dedicó a los libros es casi tanto como el que cuenta de vida. Aun antes de concluir su carrera en la Escuela Normal Superior, entregóse a tareas críticas y literarias. Escribió novelas, ensayos y crónicas periodísticas; colaboró asiduamente en publicaciones como «Revue Blanche» —órgano de lo que denominaríamos hoy «movimiento de vanguardia»— y en «Gil Blas», así como en el diario «L’Humanité».
Aunque siempre muy sensible a los requerimientos de la justicia, tal vez nunca se hubiera lanzado a la palestra política y social si un acontecimiento de enorme repercusión no conmoviese a Francia y al mundo: el famoso «affaire Dreyfus», uno de los asuntos más escandalosos y significativos de la historia contemporánea. Como, por desgracia, suele ocurrir siempre, el proceso de aquel desventurado militar, injustamente acusado de un delito denigrante, se envenenó por los contradictorios apasionamientos que dominaban en Francia, a la sazón. Por la influencia que ejerció en el rumbo de Blum y porque se hace referencia a él en este libro, hemos creído pertinente hacer un breve resumen del «affaire Dreyfus», agregándolo, como apéndice, al presente volumen. Nos limitaremos aquí, pues, a señalar que la monstruosa injusticia de que fue víctima el capitán Dreyfus, la serie de falsedades, atropellos e insidias a que acudieron algunos elementos, provocaron en los espíritus sensibles y equitativos una reacción generosa e indignada. Tal fue el caso de León Blum; por cierto que, junto a él y a otros muchos (como Emilio Zola, autor del famoso «J’accuse…»), se hallaba a la sazón el discutidísimo Péguy.
Durante cinco años (1894-1899) persistió la campaña, la cual comenzó a tener éxito favorable cuando Scheurer-Kestner, en 1897, se alzó en el Senado para reclamar justicia. León Blum, en sus nobles esfuerzos de reivindicación de Dreyfus, tuvo oportunidades para conocer y tratar a Jaurès, paladín del socialismo en Francia. El joven literato penetró así en la palestra de la política, donde le aguardaban tantos sinsabores y tales triunfos.
La amistad entre Blum y Jaurès se hizo más estrecha cada vez, y más íntima la colaboración de ambos en la lucha social. El talento y la actividad del primero, le llevaron a ocupar la tenencia de la jefatura del partido. Y cuando, en 1914, Jaurès fue asesinado, León Blum quedó como cerebro dirigente del movimiento socialista francés.
Le correspondieron graves tareas, no sólo durante la conflagración del 1914 al 1918, sino también luego, en la difícil época de la postguerra. Cuando el fracaso de la paz de Versalles se hizo patente y, tras de no pocos ni sencillos esfuerzos para remediar los errores en que incurrieron estadistas y diplomáticos, la Sociedad de las Naciones comenzó a resquebrajarse. Blum, decidido campeón del organismo de Ginebra, hizo cuanto pudo por mantener el «fuego sagrado» de la institución internacional. No negaba las equivocaciones cometidas ni las iniquidades que de ellas se derivaban. Se hacía cada vez más evidente que no valía para Europa aquella rígida aplicación del principio de las nacionalidades, tan fácil en hipótesis como difícil en la práctica. El verdadero rompecabezas étnico de las regiones centroeuropeas exigía otro criterio —menos cerrado y de mayor flexibilidad— para la resolución de los problemas. Surgían por doquier «irredentismos», «separatismos», «nacionalismos»… Los países derrotados, heridos por desmembración o amputaciones de sus territorios, trataban de organizar su desquite. Y uno de los vencedores —Italia—, descontento porque estimaba muy mezquina la recompensa obtenida en el reparto de los despojos («unos kilómetros de arenas de desierto africano», según frase de un propagandista), se deslizaba también por el peligroso camino.
La Sociedad de las Naciones —que, desde el principio, adolecía del grave mal de representar a los gobiernos y no a los pueblos— sufrió duros y terribles golpes que menoscabaron su prestigio y demostraron su ineficacia. Alemania e Italia, aun antes de independizarse del organismo, vulneraron abiertamente las normas jurídicas en que se basaba. Y la Sociedad no pudo o no supo impedir ni castigar a los infractores. Desde entonces, la semilla de otra guerra estaba ya en los surcos de Europa. La descomposición fue rápida, mucho más que los tardíos intentos de conjurarla. Todo el edificio de la «seguridad colectiva» se derrumbó, entre discursos llenos de retórica y rebosantes de teorías admirables… y divorciadas de la realidad.
En tan difíciles circunstancias, es decir, cuando ya era ilusoria cualquiera solución pacífica, León Blum se vio llamado al gobierno de Francia; y no con esa plena libertad de acción que es requisito indispensable de la eficacia, sino en colaboración con elementos dispares, aglutinados por el «instinto de conservación» nacional.
Aun quiso Blum, haciendo honor a sus principios ideológicos, eludir la guerra; pero ésta ya no podía evitarse. Tan recientes son los acontecimientos, que no hay necesidad de recordarlos. León Blum, igual que tantos otros, después de intentar una resistencia desesperada, combatido por adversarios y abandonado por amigos vacilantes, siguió la suerte de los leales en el derrumbamiento de la Tercera República. Ni los años, ni el cautiverio le han restado vigor intelectual, altura de miras ni —lo que es aún más loable— serenidad. Bien lo acredita el libro que tenéis en las manos.
* * *
Ordinariamente, los luchadores, en el terreno ideológico, son teóricos, unos; y «hombres de acción», otros. Aquéllos se forman en los libros; éstos, por exigencias de la vida. El autor de esta obra —como las demás figuras señeras que hallamos en todas las tendencias y en todos los campos— posee las dos cualidades mencionadas. No ha obedecido a estímulos personales, de índole práctica.
Blum no es, en consecuencia, un socialista procedente de los medios económicamente humildes. No se lanzó a la lucha por haber sentido en su carne los rigores de la miseria; ni tampoco siguiendo el impulso —ciego a veces, aunque natural— de vindicación de ofensas recibidas o humillaciones soportadas. No. León Blum se vio arrastrado a las lides político-sociales por imperativo de conciencia, por amor a la equidad y a la justicia.
Indudablemente a ello se deben el nivel elevado de su labor, la elegancia espiritual de sus argumentos, el fervor sereno de su actuación; su obra está impregnada de humanismo, de ecuanimidad, de nobleza. Jamás surgen en ella diatribas injustas, violencias sin freno, negaciones sistemáticas, ataques irreflexivos o arbitrarios. Reconoce siempre las virtudes que poseen los enemigos; y, con lealtad insigne, predica la necesidad de que los obreros las asimilen y desarrollen. Al juzgar hechos y conductas, lo hace como quien es: un hombre intelectual y sensible a las actitudes nobles, gallardas, dignas de respeto. No es el adversario que acude a todas las armas o que emponzoña, con premeditación, aquellas de las que dispone. Renuncia —diríase que de un modo instintivo, por lo natural— a cuanto pueda significar doblez. No ve en la burguesía a un mosntruo apocalíptico, harto de sangre proletaria, sino a una clase que tuvo —y cumplió ya, en su día— misiones heroicas. Dotado de firme criterio filosófico, interpreta la historia con sorprendente objetividad; y, sin el menor esfuerzo, discierne elogios y censuras, sin dejarse influir por prejuicios ni simpatías.
Era, pues, lógico, fatal, que Blum, al relacionarse con Jaurès, asimilara su elevada manera de interpretar la tesis marxista y sintiese la necesidad de impregnar el socialismo de las esencias espirituales que le faltaban. La lucha social no podía ni debía limitarse a un mezquino forcejeo por el disfrute de bienes materiales, vacío de sentimientos y sin aspiraciones de idealidad. Blum era —y es— incapaz de rebajar al hombre hasta el nivel del bruto fisiológicamente satisfecho. Ser superior no consiste en ser más fuerte, sino mejor.
* * *
Hasta aquí hemos hablado de Blum. Veamos ahora lo que es y significa, a nuestro entender, el presente volumen. Las especiales circunstancias en que fue pensado y escrito no impidieron al autor medir, cuidadosamente, el alcance de sus aseveraciones, la ecuanimidad de sus juicios y la pertinencia de los alegatos. Difícilmente se hallará otro libro concebido y realizado con tanta honradez, con tan clara sinceridad y con serenidad semejante.
Situándose muy por encima de las amarguras del momento —que suelen abrumar a la mayoría de los hombres, ofuscando su cerebro y exacerbando su pasión—, examina Blum los sucesos contemporáneos sin perder nunca las nociones de perspectiva histórica y de responsabilidad. No se considera obligado —ni autorizado siquiera— a la anatematización de quienes, por una u otra causa, favorecían al enemigo de Francia y de sus obreros. Fiel a sus principios éticos, se esfuerza en hallar móviles sanos en aquellas equivocadas y funestas conductas. Prefiere señalar errores a denunciar delitos. No parte de la premisa, tan cara a muchos, de que todo enemigo procede con maldad: puede, simplemente, equivocarse. Y, si esto es así, nada se lograría con increparle o destruirlo; mejor, más inteligente y, sobre todo, más humano, es procurar convencerle de su error.
Su sinceridad le impide considerarse limpio de culpa. No hay infalibilidades humanas. Encararse con los adversarios encastillándose en el endiosamiento que produce la convicción de la propia superioridad, no es buen camino para reducirlos por el razonamiento. En las páginas que váis a leer, Blum se dirige a las nuevas generaciones, en nombre de las antiguas; y no lo hace como dómine que enarbola una palmeta ni con el aire paternalmente desdeñoso que emplearía un sabio para discutir con un analfabeto. «Nosotros nos hemos equivocado en muchas cosas —les dice—; sería lástima que a vosotros, por no aprovechar la experiencia, os sucediese igual. Tenemos la obligación de advertíroslo, aunque esto no siempre nos resulte grato».
Creemos, sinceramente, que la lectura de estas páginas interesará a todos, sea cual fuere su ideología. Contienen un maduro estudio crítico y, a continuación, el esquema de una futura ordenación humana, en sus esferas nacional e internacionales.
Con objeto de que el lector recuerde algunos de los acontecimientos a que el autor alude, hemos creído oportuno resumirlos en forma de apéndice, dando así fin a nuestra labor.
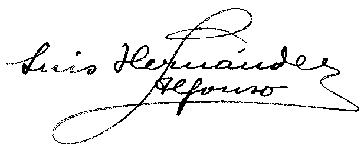
Madrid, enero de 1946.
A P É N D I C E S
I.— EL «ESCÁNDALO DE PANAMÁ»
Fernando Lesseps, ilustre diplomático, tras de haber representado a Francia como cónsul y embajador en distinos países, y como fruto del interés que suscitaran en él los problemas de Egipto y del comercio oriental, emprendió la tarea que había de inmortalizar su nombre. Siguiendo la iniciativa que, millares de años antes, tuvieron algunos faraones —y que, por las enormes dificultades que en la antigüedad se oponían al éxito, hubieron de abandonar—, se propuso la apertura de un paso marítimo al través del istmo que separa el Mediterráneo del mar Rojo. Merced a su perseverancia, a su talento y a su simpatía, logró, sin apoyos oficiales —aparte del que nunca le negara el virrey otomano de Egipto— constituir una Sociedad con capital de doscientos millones de francos, suma verdaderamente extraordinaria para aquella época, mediados del siglo XIX. Y, después de largos y laboriosos esfuerzos, el Canal de Suez fue solemnemente inaugurado el día 15 de agosto de 1869. La grandiosa obra asombró al mundo y su iniciador alcanzó envidiable popularidad. Las inmensas ventajas que para el comercio y las relaciones entre Europa y el Extremo Oriente entrañaba la apertura del Canal, fueron expuestas y ponderadas en discursos, libros y periódicos.
Fernando Lesseps, colmado de recompensas y distinciones, se aprestó a nuevas y audaces iniciativas, tales como la de un gran ferrocarril asiático, uniones de caudalosos ríos, etc.; empresas todas que no pasaron de proyecto. Su gloria hubiera permanecido incólume si, contentándose con lo realizado, no intentara reverdecer sus laureles con otra colosal aventura. El gran «perforador de istmos», el ilustre «destructor de obstáculos», el genial «creador de rutas» (nombres todos que se le daban en su país y fuera de él), quiso aumentar su fama, superando su propia obra.
Después de prolijos estudios, lanzó la idea de abrir otro canal, el de Panamá, que pusiera en comunicación el Atlántico y el Pacífico. El proyecto, que obedecía a una vital necesidad de las relaciones comerciales de los dos hemisferios, fue acogido con entusiasmo. El prestigio de Lesseps, cimentado en el éxito de su primer empresa, contribuyó poderosamente a que la iniciativa alcanzase gran eco en la opinión pública mundial.
Y ese mismo prestigio, cegando al «perforador de istmos», causó su ruina y le acarréo desventuras sin cuento. Aferrado a los métodos que se emplearan en Suez, se propuso repetirlos en Panamá, desoyendo, sistemáticamente, la opinión de los ingenieros y geógrafos que sostenían la necesidad de proceder de otra manera, ya que las circunstancias topográficas, la naturaleza del terreno y, sobre todo, el desnivel de ambos océanos, imponían obras de índole muy distinta a las realizadas entre el Mediterráneo y el Rojo.
Lesseps, irreductible, no escuchó tan autorizados consejos: y se obstinó en hacer un canal sin esclusas, así como en no modificar el trzado que primitivamente ideara. Constituida una Sociedad, comenzáronse los trabajos en diciembre de 1881. Pronto empezaron a surgir los inconvenientes señalados por los técnicos. La insalubridad del clima producía la muerte de muchos obreros; y las obras no progresaban según los planes.
Estas circunstancias, al trascender, minaron el crédito de la empresa, cuya situación empeoraba de día en día. Cuatro años después de iniciada la tarea, se discutía su eficacia; y no faltaban financieros que augurasen un fracaso total y estrepitoso. Con gran energía, Lesseps y sus colaboradores —entre los que se hallaba un hijo suyo— hicieron frente a la crisis, comprometiendo su personal fortuna. Pero todo resultó inútil. En 1888 tuvieron que declararse vencidos, y los trabajos se suspendieron.
La sensación fue enorme, como es natural, dados los antecedentes y el entusiasmo con que se acogiera el proyecto. La opinión, perturbada por la insistencia de rumores contradictorios, se inclinó a suponer la existencia de una estafa, causante del fracaso. La Sociedad entró en un período de liquidación, que hubo de verificarse judicialmente. Los accionistas se consideraron víctimas de gigantescas malversaciones. surgió el terrible escándalo cuando se demostró que las sumas gastadas, según las cuentas oficiales, no aparecían con la debida justificiación.
Fue descubriéndose el sucio negocio realizado por contratistas y proveedores sin escrúpulos. Salvo escasas excepciones, cada cual sólo había procurado un lucro gigantesco. El nombre de Lesseps se vio manchado por la conducta de los aventajados logreros. Por reacción —injusta, pero explicable— de los perjudicados, cayeron sobre el iniciador las iras de la opinión pública; y el desventurado «perforador de istmos», que era, en realidad, una de las primeras víctimas del desastre, fue señalado como culpable del mismo.
Tal era el clamor, que la Cámara francesa, sin distinción de partidos y sin un solo voto en contra, decretó que se exigieran rigurosamente las responsabilidades que del asunto se derivaran. La defraudación alcanzaba caracteres de verdadera plaga social.
Fernando Lesseps, gravemente enfermo, abatido por el derrumbamiento de su empresa, desengañado y sin recursos para hacer frente a la situación, fue condenado a cinco años de cárcel; pero, por su indicada falta de salud, no llegó a enterarse nunca del fallo. Murió, a poco, ahorrándose esa postrera amargura y dejando a su familia en tan precarias circunstancias económicas —lo que vino a demostrar la honradez del director de la famosa Compañía—, que los accionistas del Canal de Suez hubieron de votar una pensión vitalicia de ciento veinte mil francos para los herederos de Lesseps.
Al aludir León Blum a este escandaloso «affaire», lo hace para recordarlo como una muestra de la descomposición revelada por la burguesía francesa a fines del pasado siglo.
II.— EL MOVIMIENTO «BOULANGISTA»
El caso del general Jorge Ernesto Juan María Boulanger es uno de los ejemplos más claros que ofrece la historia de hombres que son rebasados por su obra y que, lanzados a ella, irreflexivamente, la hacen fracasar y provocan su propio descrédito, malogrando lo que, mejor encauzado, hubiera podido ser de alguna utilidad.
Buolanger se distinguió, desde muy joven, por su valor, su ímpetu y su patriotismo, acreditado sucesivamente en cuantas campañas intervino: en África, en Cochinchina, en las luchas desarrolladas en París entre los versallistas y la Comuna, en la guerra franco-prusiana y en la ocupación militar de Túnez. Resultó herido varias veces y se le concedieron muchas distinciones, entre ellas, la Legión de Honor. Toda esta brillante hoja de servicios le convirtió en una especie de héroe nacional, en un símbolo de las aspiraciones de resurgimiento de Francia, herida en su fibra más sensible por el desastre del 70 y sus enojosas derivaciones.
El encumbramiento de Boulanger, mal administrado por él, le movió a intervenir, con más ardor que prudencia, en las pugnas políticas, muy exacerbadas, a la sazón. Reaccionando contra el decaimiento que se había adueñado del país, propugnó reformas del ejército y medidas de defensa contra posibles ataques exteriores. En su campaña logró el apoyo de Clemenceau y los radicales. En enero de 1886 obtuvo la cartera de Guerra en el Gobierno de Freyxinet, lo que le permitió convertir en realidades sus proyectos. Se sucedieron las disposiciones; y, en vista de ello, los sectores de derechas le combatieron violentamente, motejándole de revolucionario. Como es natural, los elementos que le habían llevado al Poder, le sostuvieron con fervor; y se produjeron serias discusiones en toda la nación.
Más popular cada vez, se convirtió en eje de la contienda política: partidarios y detractores disputaban con apasionamiento. Puesta a votación en la Cámara su conducta, se le ratificó la confianza por una considerable mayoría, lo que acabó de exasperar a sus adversarios.
Buolanger, animado por la victoria, arreció en sus medidas, alegando la necesidad de prepararse para un «desquite». Los conservadores le acusaron de perseguir a los militares pertenecientes a la nobleza. Y, para desacreditarle, publicaron una carta que el general había dirigido, unos años antes, al duque de Aumale; los términos de gratitud que contenía aquella epístola, causaron impresiones contradictorias en el pueblo, poco inclinado, entonces, a la serenidad.
Tras de múltiples incidentes —cuya enumeración estimamos innecesaria—, Boulanger, privado de algunas asistencias, hubo de abandonar su cargo. Como su popularidad, lejos de disminuir, había aumentado, esta circunstancia perturbó más aún los ánimos. Sin posibilidad de realizar por sí el programa que forjara, levantó bandera de oposición, con el lema de la «revanche» contra Alemania; y buscó (o aceptó, al menos) el apoyo de los sectores que atacaban al Gobierno. De esta suerte, quien empezó siendo combatido por las derechas, intervino en las maquinaciones emprendidas por éstas contra la Tercera República.
Los «boulangistas» exaltados propugnaban, públicamente, la dictadura militar —ejercida por su ídolo, naturalmente— como panacea para los males de Francia, erigiéndose en monopolizadores del patriotismo.
El Gobierno y sus seguidores, dándose cuenta del peligro, trataron —hay que reconocer que no siempre con cordura— de atajar el daño. Boulanger, falto de altura política para representar dignamente el papel que se le deparaba, accedió a mezclarse en conspiraciones diversas. Y concluyó por atacar a la Constitución, reclamando, sin habilidad, su inmediata reforma.
De error en error, el general que representara un día la aspiración popular de resurgimiento, pasó a ser considerado como enemigo de las libertades republicanas. Boulanger, dando pruebas de falta absoluta de tacto, por una parte, y de la decisión indispensable para suscitar una rebelión o intentar un golpe de Estado, por otra, huyó a Bélgica, donde supo que el Senado, en funciones de Supremo Tribunal político, le condenaba como conspirador contra la seguridad y las garantías de la Tercera República. Allí murió, casi olvidado, quien fuera, durante años, centro de la política francesa e instigador de tan importantes acontecimientos.
León Blum, con su acostumbrada objetividad, recoge, en este libro, la importancia y la trascendencia del movimiento «boulangista».
III.— EL «AFFAIRE» DREYFUS
En el año de 1894, un capitán, llamado Alfredo Dreyfus, de origen israelita, fue acusado de haber vendido a una potencia extranjera algunos secretos militares —dispositivos de artillería y planos de fortificaciones— del Ejército francés. Los hechos, tal como se presentaron a la opinión pública, entrañaban un claro y grave delito de traición.
Para comprender el alcance y las repercusiones que tuvo este famoso caso hay que recordar, ante todo, que Francia conservaba aún abierta la herida de la guerra franco-prusiana; el desastre, que había aniquilado al segundo Imperio, destrozando toda la organización militar e hiriendo, en lo más sensible, el orgullo y la dignidad nacionales, había provocado diversas reacciones en la masa.
La desmoralización subsiguiente a la derrota alcanzó a todas la capas sociales; y, como señala certeramente Blum en este libro, hubo espíritus independientes que trataron, estableciendo las causas de la catástrofe y reduciendo a sus justas proporciones las consecuencias de la misma, de salvar los principios y las instituciones que debían pervivir.
Pero, en general, la opinión se dividía, como es lógico, en dos tendencias antagónicas y extremistas: derrotismo y «revanchismo», ambas con raíz en el mismo dolor y en idéntica amargura. Para unos, todo estaba perdido; nada podía salvarse del naufragio nacional; para otros, era necesario lograr un desquite absoluto, que borrase la afrenta y devolviera a Francia los territorios y el prestigio que perdiera.
Surgió, según vimos en el Apéndice II, el movimiento «boulangista», que exacerbó de día en día aquel afán vindicativo, produciendo gran conmoción en la política francesa y dando lugar, con sus derivaciones, a serios disturbios.
En tales circunstancias, fácil es imaginar la impresión que produciría el hecho de que un capitán del Ejército francés apareciera como culpable de un delito de traición por revelación de «secretos militares» a una potencia extranjera, considerada como «enemiga». Todos los sectores, sorprendidos desagradablemente al principio, se apresuraron a tomar posiciones.
El desventurado capitán Alfredo Dreyfus fue sometido a Consejo de Guerra. Los elementos probatorios de su supuesto crimen eran, ciertamente, poco abrumadores. El principal de ellos consistía en una carta sin firma, cuya autenticidad era muy discutida.
En una atmósfera de hostilidad, el inculpado compareció ante el Tribunal castrense, en diciembre de aquel mismo año (1894); el fallo le condenó a reclusión perpetua en la Guayana francesa, previa degradación solemne, la peor penalidad que puede imponerse a un soldado.
Se tuvo entonces por probable que influyó en la condena el hecho de que el capitán Dreyfus fuese judío.
El condenado, tras de sufrir la horrible prueba de la exoneración, fue conducido a la famosa Isla del Diablo, en la Guayana. Pero en el ánimo de todos quedó la duda sobre la justicia del fallo, ya que el reo negó resueltamente su culpabilidad y las pruebas distaban de resultar claras.
Quienes no creían en la existencia del delito o pensaban que Dreyfus no era culpable de éste, continuaron defendiéndole, sin que la resolución del Consejo les pareciera justa ni aun aceptable.
Casi tres años después, en 1897, el senador Scheurer-Kestner planteó, valientemente, la cuestión en la Alta Cámara; la opinión volvió a soliviantarse, y muchas voces se elevaron para pedir la revisión del proceso. Comenzaron a circular insistentes rumores de que algunos de los documentos acusatorios eran falsos.
Planteada la cuestión en el Parlamento, en la tribuna y en la prensa, los ánimos se caldearon. Pronto comenzaron las pesquisas. El coronel Henry, sospechoso de haber falsificado uno de los documentos que figuraran como definitivos contra Dreyfus, fue arrestado y confesó su delito; poco después, se suicidó.
Este acontecimiento dio mayor impulso a la campaña «dreyfusista». Surgieron paladines de la justicia: entre ellos se contaron, con Zola y Péguy, Jaurès y Blum.
Dreyfus fue traído a Francia, donde se revisó su proceso; los militares, no queriendo anular rotundamente el fallo del Consejo anterior, al juzgarle de nuevo, en 1º de julio de 1899, le condenaron a diez años de reclusión. Pero ya esto no podía satisfacer a la opinión pública, máxiem después de haberse descubierto una sierie de maquinaciones y falsedades fraguadas, al parecer, para perder a Dreyfus.
Se señalaba como culpable a un comandante, llamado Esterhazy, al que se sometió a proceso, del que resultó absuelto. La cuestión adquirió entonces proporciones gigantescas. Emilio Zola lanzó su célebre «J’accuse…», que levantó enorme revuelo.
Tras de no pocos incidentes que perturbaron la vida política francesa, el caso fue sometido al Tribunal Supremo, el cual rehabilitó al capitán Dreyfus, quien fue repuesto en su grado, y al que, oficialmente, se dio solemne y pública satisfacción por la injusticia de que había sido víctima.
Así concluyó un «affaire» que, durante años, fue motivo de violentas campañas entre los diversos sectores de la sociedad de Francia.
Como ya en el prólogo de este volumen se indica, este asunto fue el que hizo que Blum interviniera en la lucha política de su país, sin que por ello abandonara sus trabajos de crítica ni su labor de Literatura.
—–
[1] Curiosamente, también el autor de estas líneas acababa de vivir su más larga etapa de prisión por motivos políticos, tras la caída de la II República Española a manos del franquismo. [Nota de Pablo Herrero Hernández]
Para compartir este texto:
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)
Relacionado
~ por rennichi59 en sábado 24 febrero 2007.
Publicado en Democracia, Ensayos, Europa, Extranjero, Francia, Hispanoamérica, Historia, Judaica, Panamá, Política, Política internacional, Prólogos, Socialismo

